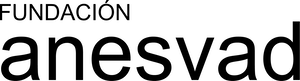En el corazón del Sahel, en el África Subsahariana, las sequías, la desertificación y la degradación de los suelos amenazan la subsistencia de millones de personas. Pero allí también se han desarrollado estrategias ingeniosas para sobrevivir. Una de ellas es la técnica zaï, práctica agrícola tradicional donde se encuentran conocimiento ancestral, adaptación ecológica y resiliencia social.
¿Qué es la técnica zaï y cómo transforma la agricultura africana?
La técnica zaï —originaria de Burkina Faso y expandida a otros países de la región— consiste en excavar pequeños hoyos en suelos áridos o degradados, que luego se rellenan con estiércol, compost o restos orgánicos. Durante la temporada de lluvias, estas cavidades capturan y retienen agua, además de concentrar nutrientes que regeneran la fertilidad del terreno. Este sistema, aparentemente sencillo, multiplica la capacidad de los suelos para producir cultivos básicos como mijo y sorgo, fundamentales para la dieta del Sahel.
¿Cómo aplican la técnica zaï las comunidades rurales?
Las comunidades agricultoras de Burkina Faso, Malí y Níger practican la técnica del zaï fundamentalmente en los meses previos a la llegada de las lluvias. La preparación de los hoyos es un trabajo laborioso, pero el esfuerzo comunitario refuerza los lazos sociales y asegura que extensas parcelas puedan rehabilitarse. Es una tarea de todos y todas, pues muchas veces son ellas las que lideran la producción de compost y la siembra, mientras que los hombres se encargan de abrir las cavidades. El zaï es, pues, un mecanismo de cooperación local.
Impacto agrícola, social y ecológico en países del Sahel y otras regiones
También es un mecanismo de múltiples beneficios. En lo agrícola, permite recuperar miles de hectáreas de tierras degradadas, aumentar el rendimiento de los cultivos y garantizar alimentos en regiones con inseguridad alimentaria crónica. En lo social, fortalece la autonomía de las comunidades rurales, que así tienen una menor dependencia de la ayuda humanitaria y un mayor control sobre sus medios de vida. En lo ecológico, el zaï favorece la regeneración natural de árboles y arbustos; esto ayuda a frenar la desertificación y mejora sustancialmente la biodiversidad local.
El futuro de la técnica zaï frente al cambio climático en África
El aumento de temperaturas y la irregularidad de las lluvias en el continente otorga a la técnica zaï una relevancia estratégica. Su capacidad de retener agua y revitalizar suelos la convierte en una aliada clave para enfrentar los fenómenos climáticos extremos que afectan a millones de personas en todo el continente. A medida que la presión sobre los ecosistemas crece, el zaï ofrece una vía de resiliencia en territorios cada vez más frágiles.
Yacouba Sawadogo, pionero del zaï
Bien lo vio en su día Yacouba Sawadogo (1946-2020), un campesino burkinés de la etnia mossi, a quien se conoció como “el hombre que detuvo el desierto”. Sawadogo rescató y perfeccionó el zaï, excavando hoyos más grandes y enriquecidos con estiércol para retener agua y nutrientes. Gracias a su iniciativa, logró reverdecer suelos degradados en el norte de Burkina Faso, recuperando miles de hectáreas. Su trabajo inspiró a comunidades de todo el Sahel, difundiendo esta herramienta contra la desertificación y la inseguridad alimentaria. En 2018 recibió el Premio Right Livelihood (conocido como el Nobel Alternativo) por su contribución a la sostenibilidad agrícola.
Adaptaciones modernas y apoyo político para expandir la técnica zaï
Aunque se trate de una práctica ancestral, hoy el zaï se combina con innovaciones modernas. Por ejemplo tiene como aliado el uso de drones, ideal para identificar zonas degradadas. Además, el zaï se beneficia del acceso a microcréditos para financiar herramientas, y de programas de capacitación en agroecología que permiten ampliar su impacto. Por otro lado, gobiernos del Sahel y organizaciones internacionales están impulsando políticas de apoyo a esta técnica como parte de estrategias de reforestación y seguridad alimentaria, caso de la Gran Muralla Verde Africana. Su futuro dependerá de la capacidad de combinar tradición e innovación, así como del compromiso político y social para expandir una práctica que convierte la escasez en oportunidad y la degradación en vida. Ojalá que así sea.